1
Os presento a Joe Spud
¿Alguna vez os habéis preguntado cómo sería tener un millón?
¿O mil millones?
¿O un millón de millones?
¿O tantos millones que no pudierais ni contarlos?
Os presento a Joe Spud.

A Joe no le hacía falta imaginar cómo sería tener montones y montones de dinero. Con solo doce años, era inmensamente rico. Lo que se dice un ricachón. Vamos, que estaba podrido de dinero.
Joe tenía todo lo que podía desear.
• Una tele de alta definición con pantalla de plasma de cien pulgadas en todas las habitaciones de la casa 
• Quinientos pares de zapatillas Nike 
• Un circuito de Fórmula Uno en el jardín 
• Un ciberperro japonés 
• Un carrito de golf con la matrícula «SPUD 2» para moverse por su propiedad 
• Un tobogán acuático que iba desde su habitación hasta una piscina olímpica cubierta 
• Todos los videojuegos del mundo 
• Tres salas de cine Imax 3-D en el sótano 
• Un cocodrilo 
• Una masajista personal disponible las veinticuatro horas del día 
• Una bolera subterránea con diez pistas 
• Una mesa de billar 
• Una máquina expendedora de palomitas 
• Una pista de monopatín 
• Otro cocodrilo 
• Cien mil libras de semanada 
• Una montaña rusa en el jardín 
• Un estudio de grabación profesional en el ático 
• Clases de fútbol con la selección inglesa 
• Un tiburón de verdad en una pecera 
Resumiendo, Joe era un chico terriblemente mimado. Iba a un cole de lo más pijo. En vacaciones, viajaba en aviones privados. Una vez, hasta había hecho que cerraran Disneyland por un día, solo para no tener que hacer cola en las atracciones.
Aquí tenéis a Joe, pisando el acelerador en su circuito privado de Fórmula Uno, al volante de su propio coche de carreras.

Algunos niños muy ricos tienen versiones en miniatura de coches fabricadas especialmente para ellos, pero no era el caso de Joe. De hecho, habían tenido que fabricarle un coche de carreras un poco más ancho de lo habitual. Veréis, Joe estaba bastante gordo. ¿Y quién no lo estaría, pudiendo comprar todas las chocolatinas del mundo?
Habréis notado que Joe sale solo en la foto. En realidad, dar vueltas a toda pastilla en un circuito de carreras no es nada del otro jueves si estás más solo que la una, aunque seas inmensamente rico. En las carreras hace falta alguien con quien competir. El problema es que Joe no tenía amigos. Ni uno.
• Amigos. 
Veréis, conducir un coche de carreras y quitarle el envoltorio a una chocolatina Mars extragrande son dos cosas que nadie debería intentar hacer a la vez. Pero habían pasado unos pocos minutos desde que Joe había comido algo y tenía hambre. Justo cuando entraba en ese tramo de los circuitos que hace zigzag, rasgó el envoltorio con los dientes y le dio un bocado a la deliciosa barrita de caramelo y turrón recubierta de chocolate. Por desgracia, solo tenía una mano en el volante y, cuando las ruedas del coche chocaron con el borde de la pista, perdió el control del vehículo.
El coche de carreras que había costado una millonada se salió de la pista a toda velocidad, giró dando vueltas sobre sí mismo y fue a empotrarse contra un árbol.

El árbol resultó ileso, pero el coche acabó convertido en chatarra. Joe salió como pudo de la cabina. Por suerte, no se había hecho daño, pero sí estaba un poquito mareado, y volvió a casa haciendo eses.
—Papá, he estrellado el coche —anunció Joe al entrar en el inmenso salón.
El señor Spud era bajito y gordo, tal como su hijo. Tenía bastante más pelo que este en montones de sitios, excepto en la cabeza, que era monda y lironda. El padre de Joe estaba sentado en un sofá de cien plazas de piel de cocodrilo y ni siquiera apartó la vista del diario.
—No te preocupes —dijo—. Te compraré otro.
Joe se desplomó en el sofá, junto a su padre.
—Ah, por cierto, feliz cumpleaños, Joe. —El señor Spud le entregó un sobre sin despegar los ojos de la chica de la página tres.
Joe abrió el sobre a toda prisa. ¿Cuánto dinero le habría tocado esta vez? Apartó la tarjeta, en la que ponía «Felicidades en tu 12.º cumpleaños, hijo», casi sin mirarla y cogió el talón que había en su interior.
Apenas logró disimular su decepción.
—¿Un millón de libras? —dijo, como si no se lo acabara de creer—. ¿Ya está?
—¿Qué ocurre, hijo?
El señor Spud apartó el diario un momento.
—El año pasado ya me diste un millón de libras —gimoteó Joe—. Cuando cumplí once años. Ahora que he cumplido doce, deberías darme más, ¿no crees?
El señor Spud metió la mano en el bolsillo de su nuevo traje gris de marca y sacó el talonario. El traje no solo era horrible, sino también horriblemente caro.
—Lo siento, hijo —dijo entonces—. Que sean dos millones.
Llegados a este punto, no está de más señalar que el señor Spud no siempre había sido tan rico.
Hasta no hacía mucho tiempo, la familia Spud había llevado una vida muy humilde. Desde que tenía dieciséis años, el señor Spud había trabajado en una inmensa fábrica de papel higiénico en las afueras de la ciudad. Su trabajo en la fábrica era lo que se dice un rollo: se dedicaba a enrollar el papel higiénico alrededor de los tubos de cartón.
Rollo tras rollo.
Día tras día.
Año tras año.
Década tras década.

Hacía lo mismo una y otra vez, hasta que apenas le quedaba ni pizca de esperanza de llegar a hacer otra cosa. Se pasaba todo el día plantado delante de la cinta transportadora, junto a cientos de operarios tan aburridos como él, repitiendo la misma tarea, como un autómata.
Cada vez que acababa de enrollar el papel alrededor de un tubo de cartón, empezaba otra vez de cero. Y cada rollo de papel higiénico era idéntico al anterior. Como la familia era tan pobre, el señor Spud solía hacer regalos de cumpleaños y Navidad para su hijo con los tubos de cartón de los rollos de papel higiénico. Nunca tenía dinero suficiente para comprarle a Joe lo último en juguetes, pero le fabricaba algo así como un bólido de tubos de cartón, o un castillo de tubos de cartón, con docenas de soldaditos de tubos de cartón. La mayoría de aquellos juguetes acababan rompiéndose y yendo a parar al cubo de la basura. Joe se las había arreglado para salvar un pequeño cohete espacial hecho con rollos de cartón, aunque no sabía muy bien por qué.

Lo único bueno de trabajar en una fábrica era que el señor Spud tenía montones de tiempo para soñar despierto. Un día tuvo un sueño que habría de cambiar para siempre la ingrata tarea de limpiarse el culo.
«¿Por qué no inventar un rollo de papel higiénico que sea húmedo por una cara y seco por la otra?», se preguntó mientras enrollaba una larga tira de papel alrededor del milésimo rollo de la jornada. El señor Spud guardaba su idea en secreto y se pasaba horas encerrado en el cuarto de baño de su pequeño piso de protección oficial, trabajando sin descanso hasta que su nuevo rollo de papel higiénico de dos caras le salió que ni pintado.
Cuando por fin lanzó Pompisfresh al mercado, se convirtió en todo un fenómeno al instante. El señor Spud vendía mil millones de rollos al día en todo el mundo. Y cada vez que se vendía un rollo, ganaba diez peniques, lo que significa que al cabo del año había acumulado un porrón de dinero, como demuestra esta sencilla ecuación matemática:
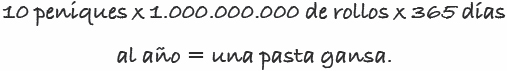
Joe Spud solo tenía ocho años cuando Pompisfresh salió al mercado y, en un abrir y cerrar de ojos, su vida dio un vuelco de ciento ochenta grados. Para empezar, los padres de Joe se separaron. Resulta que su madre, Carol, vivía desde hacía muchos años una tórrida aventura con Alan, el líder del grupo de scouts de Joe, y aceptó divorciarse de su padre a cambio de diez mil millones de libras. Alan había cambiado su canoa por un inmenso yate. Lo último que se sabía de ambos es que navegaban frente a la costa de Dubai y desayunaban Cornflakes regados con champán del bueno. El padre de Joe pareció recuperarse bastante deprisa de la separación y empezó a encadenar citas con todas las chicas de la página tres, una tras otra.
Al poco, padre e hijo se mudaron del cuchitril de protección oficial en el que vivían a una inmensa y majestuosa casa que el señor Spud bautizó como Mansión Pompisfresh.
La casa era tan grande que se veía desde el espacio exterior. Se tardaba cinco minutos solo en remontar el camino de entrada, ¡y eso yendo en coche! Cientos de arbolitos recién plantados flanqueaban el sendero de grava a lo largo de un kilómetro y medio. La casa tenía siete cocinas, doce salones, cuarenta y siete habitaciones y ochenta y nueve cuartos de baño.
Hasta los cuartos de baño tenían baño incorporado. Y algunos de esos baños incorporados tenían su propio aseo incorporado.
Pese a llevar unos cuantos años viviendo allí, Joe seguramente no había explorado ni una cuarta parte de la casa. En la inmensa propiedad había varias canchas de tenis, un lago con barcas, una pista de aterrizaje para helicópteros e incluso una pista de esquí de cien metros de longitud cubierta de nieve artificial. Todos los grifos, los pomos de las puertas e incluso los asientos de los váteres eran de oro macizo. Las alfombras estaban hechas de piel de visón, Joe y su padre bebían naranjada en antiguos cálices medievales de valor incalculable, y durante una temporada habían tenido un mayordomo llamado Otis que era también un orangután. Pero no les había quedado más remedio que ponerlo de patitas en la calle.
—¿Y no podrías darme también un regalo de verdad, papá? —preguntó Joe mientras se metía el cheque en el bolsillo del pantalón—. Es que, la verdad, ya tengo montones de dinero.
—Dime qué quieres, hijo, y enviaré a uno de mis ayudantes a comprarlo ahora mismo —contestó el señor Spud—. ¿Unas gafas de sol de oro macizo? Yo tengo un par. No se ve ni torta, pero son carísimas.
Joe bostezó.
—¿Tu propia lancha motora? —aventuró el señor Spud.
Joe puso los ojos en blanco.
—Ya tengo dos, ¿recuerdas?
—Lo siento, hijo. ¿Y qué tal doscientas cincuenta mil libras en vales para comprar libros y discos?
—¡Me aburro solo de pensarlo! —estalló Joe, pateando el suelo de pura frustración. ¿Quién dijo que los chicos ricos no tienen problemas?
El señor Spud parecía abatido. No estaba seguro de que le quedara nada en el mundo que no le hubiese comprado a su único hijo.
—¿Qué te puedo dar, hijo mío?
De pronto, Joe tuvo una idea. Se vio a sí mismo dando vueltas en el circuito de carreras, más solo que la una, compitiendo consigo mismo.
—Bueno, hay algo que deseo más que nada en el mundo... —empezó, tímidamente.
—Lo que sea, hijo —dijo el señor Spud.
—Un amigo.