La gasolinera
Cuando tenía cuatro meses, mi madre murió de repente, y mi padre tuvo que cuidar de mí él solo. Éste era mi aspecto en aquel entonces.

Yo no tenía hermanos ni hermanas.
Así que, durante toda mi infancia, desde los cuatro meses en adelante, no había nadie más que nosotros dos, mi padre y yo.

Vivíamos en un viejo carromato de gitanos detrás de una gasolinera. Mi padre era el dueño de la gasolinera, del carromato y de un pequeño prado que había detrás, pero eso era todo lo que poseía en el mundo. Era una gasolinera muy pequeña en una pequeña carretera secundaria rodeada de campos y de frondosas colinas.
Mientras yo era un bebé, mi padre me lavaba, me daba de comer, me cambiaba los pañales y hacía los millones de cosas que normalmente hace una madre por su hijo. No es una tarea fácil para un hombre, sobre todo cuando, al mismo tiempo, tiene que ganarse la vida arreglando motores de coche y sirviendo gasolina a los clientes.
Pero a mi padre no parecía importarle. Creo que todo el amor que había sentido por mi madre cuando ella vivía lo volcaba sobre mí. Durante mis primeros años, nunca tuve un momento de tristeza ni de enfermedad, y así llegué a mi quinto cumpleaños.
Como puedes ver, yo era un niño sucio, manchado de grasa y de aceite de los pies a la cabeza, pero eso era porque me pasaba el día en el taller ayudando a mi padre con los coches.

La gasolinera sólo tenía dos surtidores. Detrás de ellos había un cobertizo que servía de oficina. Lo único que había en la oficina era una mesa vieja y una caja registradora para meter el dinero. Era una de esas en las que aprietas un botón y suena un timbre y el cajón se abre de golpe con mucho ruido. A mí me encantaba.
El edificio cuadrado de ladrillo que estaba a la derecha de la oficina era el taller. Lo construyó mi padre con mucho cariño y era la única casa realmente sólida que había en aquel lugar.
–Tú y yo somos mecánicos –solía decirme–. Nos ganamos la vida reparando motores y no podemos hacer un buen trabajo en un taller costroso.
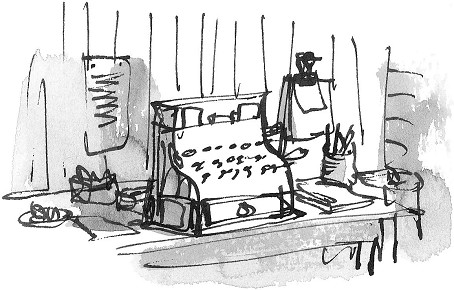
Era un buen taller, lo bastante grande como para que un coche entrara cómodamente y quedase mucho espacio a los lados para trabajar. Tenía teléfono para que los clientes pudieran acordar una cita y traer sus coches para repararlos.
El carromato era nuestra casa y nuestro hogar. Era una auténtica carreta de gitanos, con grandes ruedas y toda pintada con bonitos dibujos en amarillo rojo y azul. Mi padre decía que debía de tener por lo menos ciento cincuenta años. Decía que muchos niños gitanos habían nacido y crecido entre sus paredes de madera. Tirada por un caballo, la vieja carreta debía de haber recorrido miles de kilómetros por las carreteras y los caminos de Inglaterra. Pero sus correrías se habían acabado y como los radios de madera de las ruedas empezaban a pudrirse, mi padre le había puesto por debajo unas pilas de ladrillos para sostenerla.
Había una sola habitación en el carromato y no era mucho más grande que un cuarto de baño moderno de mediano tamaño. Era una habitación estrecha, de la misma forma que el carromato, y contra la pared del fondo había dos literas, una encima de la otra. La de arriba era la de mi padre y la de abajo la mía.
Aunque en el taller teníamos luz eléctrica, no nos permitían tenerla en el carromato. Los de la compañía de electricidad dijeron que era peligroso instalar cables en un sitio tan viejo y destartalado como ése. Así que conseguíamos el calor y la luz de un modo muy parecido a como lo hacían los gitanos muchos años antes. Teníamos una estufa de leña con una chimenea que salía por el techo y con eso nos calentábamos en invierno. Había un hornillo de parafina para hervir agua o guisar un estofado, y una lámpara de parafina que colgaba del techo.
Cuando me hacía falta un baño, mi padre calentaba agua y la echaba en un barreño. Luego me desnudaba y me frotaba de arriba abajo, de pie en el barreño. Creo que así me quedaba tan limpio como si me hubiera lavado en una bañera, probablemente más, puesto que no acababa sentado en mi propia agua sucia.
De mobiliario teníamos dos sillas y una mesita, que junto con una cómoda chiquitita, eran las únicas comodidades que poseíamos. Era todo lo que necesitábamos.

El retrete era una especie de cabañita de madera en el prado, a cierta distancia del carromato. En verano estaba bien, pero te aseguro que sentarse allí en un día de nieve, en invierno, era como sentarse dentro de una nevera.
Justo detrás del carromato había un viejo manzano. Daba unas manzanas estupendas que maduraban a mediados de septiembre y podías continuar cogiéndolas durante las cuatro o cinco semanas siguientes. Algunas de las ramas del árbol colgaban precisamente sobre el carromato y, cuando el viento hacía caer las manzanas por la noche, muchas veces daban en el techo. Yo las oía caer, pom... pom... pom..., encima de mi cabeza, mientras estaba acostado en mi litera, pero esos ruidos nunca me asustaron porque sabía exactamente qué era lo que los producía.
Me encantaba vivir en aquel carromato de gitanos. Me encantaba sobre todo por las noches, cuando estaba arropado en mi litera y mi padre me contaba cuentos. La lámpara de parafina tenía la llama baja, y yo veía los trozos de madera ardiendo al rojo en la vieja estufa y era maravilloso estar tumbado allí, acurrucado y calentito en mi cama, en aquella pequeña habitación. Y lo más maravilloso de todo era la sensación de que, cuando yo me durmiera, mi padre seguiría allí, muy cerca, sentado en su silla junto al fuego o tumbado en la litera encima de la mía.

El Gigante Simpático
Mi padre era, sin la menor duda, el padre más maravilloso y estupendo que pueda haber tenido niño alguno. Aquí tenéis un retrato suyo.
Uno podría pensar, si no se le conocía bien, que era un hombre severo y serio. No lo era. En realidad, era una persona tremendamente divertida. Lo que le hacía parecer tan serio era que nunca sonreía con la boca. Sonreía con los ojos. Tenía los ojos muy azules y, cuando algo le parecía gracioso, sus ojos se iluminaban y, si uno miraba atentamente, podía ver una diminuta chispa dorada bailando en sus pupilas. Pero la boca no se movía nunca.
Yo me alegraba de que mi padre sonriera de esa manera. Eso significaba que nunca me dedicaba una sonrisa falsa, porque es imposible hacer que tus ojos chispeen si tú no te sientes chispeante. Sonreír con la boca es diferente. Se puede fingir una sonrisa con la boca siempre que a uno le dé la gana: basta con mover los labios. También he aprendido que una verdadera sonrisa con la boca siempre va acompañada de una sonrisa con los ojos, así que te aconsejo que tengas cuidado cuando alguien te sonría con la boca si sus ojos no se alteran. Seguro que es falsa.
Mi padre no era lo que se podría llamar un hombre instruido, y dudo que hubiera leído veinte libros en su vida. Pero era un maravilloso narrador. Inventaba un cuento para mí todas las noches, y los mejores se convertían en seriales y continuaban muchas noches seguidas.
Uno de ellos, que debió de durar por lo menos cincuenta noches, trataba de un tipo enorme que se llamaba El Gigante Simpático[2] o el GS para abreviar. El GS era tres veces más alto que un hombre corriente y sus manos eran tan grandes como carretillas. Vivía en una inmensa caverna subterránea, no lejos de nuestra gasolinera, y solamente salía cuando estaba oscuro. Dentro de la caverna tenía una fábrica de polvos en la que había hecho más de cien clases diferentes de polvos mágicos.
A veces, mientras me contaba sus cuentos, mi padre paseaba arriba y abajo agitando los brazos y moviendo los dedos.


Pero generalmente se sentaba cerca de mí, en el borde de mi litera, y hablaba muy bajito.
–El Gigante Simpático hace sus polvos mágicos con los sueños que los niños sueñan mientras duermen –me contaba.
–¿Cómo? –preguntaba yo–. Dime cómo, papá.
–Los sueños, cariño, son algo muy misterioso. Flotan en el aire de la noche como nubecillas, buscando a la gente que duerme.
–¿Se pueden ver?
–Nadie los puede ver.
–Entonces, ¿cómo los caza el Gigante Simpático?
–¡Ah! –decía mi padre–. Eso es lo interesante. Verás, mientras flota en el aire de la noche, el sueño hace un ruidito como un zumbido, un sonido tan suave y tan bajo que es imposible que las personas normales lo oigan. Pero el GS lo oye fácilmente. Él tiene un oído fantástico.
A mí me encantaba la expresión lejana e intensa que aparecía en la cara de mi padre cuando estaba contando un cuento. Su cara se ponía pálida, serena y distante, y no advertía nada de lo que le rodeaba.
–El GS –decía– puede oír los pasos de una mariquita cuando camina sobre una hoja. Puede oír los murmullos de las hormigas que corretean por el sueño cuando hablan entre ellas. Puede oír el agudo grito de un árbol cuando un leñador lo corta con el hacha. ¡Ah!, sí, mi vida, hay todo un mundo de sonidos a nuestro alrededor que no oímos porque nuestros oídos no son lo bastante sensibles.
–¿Y qué pasa cuando él atrapa los sueños? –preguntaba yo.
–Los mete en botellas de cristal y aprieta bien los tapones. Tiene miles de botellas de ésas en su cueva.
–¿Encierra los sueños malos además de los buenos?
–Sí –contestaba mi padre–. Tiene de los dos. Pero sólo usa los buenos para sus polvos.
–¿Qué hace con los malos?
–Los hace estallar.
Me es imposible decirte cuánto quería yo a mi padre. Cuando estaba sentado junto a mí, en mi litera, yo deslizaba la mano en la suya y él doblaba sus largos dedos en torno a mi puño, apretándolo.
–¿Qué hace el GS con los polvos que fabrica?
–En plena noche –contaba mi padre– va merodeando por los pueblos y busca casas donde haya niños dormidos. Por su gran estatura llega a las ventanas que están en un primero y hasta en un segundo piso, y cuando encuentra una habitación con un niño dormido, abre la maleta...
–¿La maleta?

–El GS siempre lleva una maleta y una cerbatana. La cerbatana es tan larga como un farol. La maleta es para llevar los polvos. Así que abre la maleta y selecciona el polvo adecuado... y lo pone en la cerbatana... y mete la cerbatana por la ventana abierta... y puuf... sopla el polvo... y el polvo flota en el cuarto... y el niño lo respira...
–¿Y entonces qué pasa, papá?
–Entonces, Danny, el niño empieza a soñar un sueño maravilloso y fantástico.... y cuando el sueño alcanza su momento más maravilloso y fantástico... entonces el polvo mágico hace verdaderamente efecto... y, de pronto, el sueño ya no es un sueño, sino un hecho real... y el niño ya no está dormido en la cama... está totalmente despierto y se encuentra de verdad en el sitio del sueño y participa de todo... participa de verdad... en la vida real. Continuará mañana. Se está haciendo tarde. Buenas noches, Danny. Duérmete.
Mi padre me daba un beso y luego bajaba la mecha de la lámpara de parafina hasta que la llama se apagaba. Se sentaba delante de la estufa de leña, que ahora daba un hermoso resplandor rojo en la habitación oscura.

–Papá –murmuraba yo.
–¿Qué?
–¿Has visto alguna vez de verdad al Gigante Simpático?
–Una vez –decía mi padre–. Sólo una vez.
–¡Sí! ¿Dónde?
–Yo estaba detrás del carromato y era una noche clara de luna, y por casualidad miré hacia arriba y, de repente, vi a una persona tremendamente alta que corría por la cima del monte. Tenía una forma de andar rara, a grandes zancadas, y su capa negra ondeaba tras él como las alas de un pájaro. Llevaba una maleta en una mano y una cerbatana en la otra y, cuando llegó al alto seto de espino que hay al final del prado, pasó tranquilamente por encima, como si no existiera.
–¿Tuviste miedo, papá?
–No; era emocionante verlo y un poco extraño pero no tuve miedo. Duérmete ya. Buenas noches.
Coches, cometas
y globos de fuego
Mi padre era un buen mecánico. Gente que vivía a muchos kilómetros le traía sus coches a reparar en lugar de llevarlos al garaje más próximo. A él le encantaban los motores.
–Un motor de gasolina es pura magia –me dijo una vez–. Imagínate lo que es tener mil pedazos de metal distintos... y si los montas todos de una manera determinada... y si luego los alimentas con un poco de aceite y de gasolina... y le das a un interruptor... de repente esos pedazos de metal adquieren vida... y ronronean y zumban y rugen... hacen que las ruedas del coche giren a velocidades fantásticas...
Era inevitable que yo también me enamorase de los motores y los coches. No hay que olvidar que, aun antes de que empezase a andar, el taller había sido mi cuarto de juegos, porque ¿en qué otro sitio iba a ponerme mi padre para poder vigilarme todo el día? Mis juguetes fueron las grasientas ruedas dentadas, los muelles y los pistones que estaban tirados por todas partes, y te aseguro que era mucho más divertido jugar con eso que con la mayoría de los juguetes de plástico que les dan a los niños hoy día.
Así que casi desde mi nacimiento empecé a prepararme para ser mecánico.
Pero ahora que ya tenía cinco años había que pensar en el problema del colegio. La ley decía, en aquella época que los padres tenían que mandar a los niños al colegio a la edad de cinco años, y mi padre lo sabía.
Recuerdo que estábamos en el taller, el día de mi quinto cumpleaños, cuando empezó la conversación sobre el colegio. Yo estaba ayudando a mi padre a poner una zapata nueva en la rueda trasera de un Ford grande cuando él me dijo de repente:
–¿Sabes una cosa interesante, Danny? Debes de ser el mejor mecánico de cinco años del mundo.
Éste era el mayor cumplido que me había hecho nunca. Yo estaba contentísimo.
–Te gusta este trabajo, ¿no? Todo esto de hurgar en los motores.
–Me encanta.
Él se volvió y me miró y me puso una mano en el hombro suavemente.
–Quiero enseñarte a ser un gran mecánico –dijo–. Y cuando seas mayor, espero que llegues a ser un ingeniero famoso, un hombre que diseñe nuevos y mejores motores de coches y de aviones. Para eso –añadió– necesitarás tener una educación verdaderamente buena. Pero no quiero mandarte al colegio todavía. Dentro de dos años habrás aprendido lo suficiente aquí, conmigo, como para poder desmontar totalmente un motor y volver a montarlo tú solo. Entonces podrás ir al colegio.
Quizá pensarás que mi padre estaba loco por tratar de enseñar a un niño a ser un experto mecánico, pero la verdad es que no estaba nada loco. Yo aprendía con rapidez y disfrutaba cada momento del aprendizaje. Y, afortunadamente para nosotros, nadie vino a llamar a la puerta preguntando por qué yo no asistía al colegio.
Así pasaron dos años más, y, a los siete, aunque no lo creas, yo era capaz de desmontar un motor pequeño y volverlo a montar. Quiero decir desmontar todas las piezas, pistones, cigüeñal, todo. Había llegado el momento de empezar a ir al colegio.
Mi colegio estaba en el pueblo más próximo, a tres kilómetros. Nosotros no teníamos coche. No podíamos permitírnoslo. Pero sólo se tardaba media hora a pie y a mí no me importaba lo más mínimo. Mi padre me acompañaba. Insistió en venir conmigo. Y a las cuatro de la tarde, cuando acababan las clases, siempre estaba esperándome para llevarme a casa.
Y así siguió la vida. El mundo en el que yo vivía lo constituían la gasolinera, el carromato, el taller, el colegio y, por supuesto, los bosques y los prados y los arroyos del campo. Pero nunca me aburría. Era imposible aburrirse en compañía de mi padre. Era un hombre demasiado chispeante para aburrirse con él. Los proyectos, los planes y las ideas nuevas saltaban de su mente como saltan las chispas de una piedra de afilar.
–Hay un buen viento hoy –me dijo un domingo por la mañana–. Muy adecuado para volar una cometa. Vamos a hacer una cometa, Danny.
Así que hicimos una cometa. Me enseñó a ensamblar cuatro varillas finas en forma de estrella, con dos varillas más en el centro para reforzarlas. Luego cortamos una vieja camisa azul de mi padre y tensamos la tela sobre la estructura. Le añadimos una cola larga hecha con un hilo y trocitos de la camisa atados a intervalos regulares. Encontramos un ovillo de cordel en el taller y él me enseñó cómo tenía que atarlo a la estructura para que la cometa estuviera bien equilibrada en el vuelo.
Caminamos juntos hasta la cima del monte que estaba detrás de la gasolinera para soltar allí la cometa. Me costaba creer que ese objeto, hecho sólo con unos cuantos palitos y un trozo de camisa vieja, pudiera volar. Sostuve el cordel mientras mi padre sujetaba la cometa y, en el momento en que la dejó ir, con el viento se elevó como un enorme pájaro azul.
–¡Suelta más cordel, Danny! –gritó–. ¡Sigue! ¡Tanto como quieras!
La cometa se elevaba más y más. Pronto fue sólo un puntito azul que bailaba en el cielo, a kilómetros por encima de mi cabeza, y era emocionante sostener algo que estaba tan lejos y tan vivo. Aquella cosa lejana tiraba y se agitaba al otro extremo del cordel como un pez grande.
–Volvamos al carromato arrastrándola –dijo mi padre.
Así que bajamos por el monte mientras yo sujetaba el cordel y la cometa tiraba furiosamente en el otro extremo. Al llegar al carromato tuvimos cuidado de que el cordel no se enredase en el manzano y dimos la vuelta hasta los escalones de la entrada.

–Átala a los escalones –dijo mi padre.
–¿Se mantendrá en el aire? –pregunté.
–Sí, mientras el viento no cese.
El viento no cesó. Y te diré algo asombroso. La cometa permaneció allá arriba toda la noche y, a la mañana siguiente, a la hora del desayuno, el puntito azul continuaba bailando y balanceándose en el cielo. Después de desayunar la recogí y la colgué cuidadosamente en una pared del taller, para otro día.
No mucho tiempo después, una hermosa tarde en que no había ni un soplo de viento, mi padre me dijo:
–Hace un tiempo perfecto para un globo de papel. Vamos a hacer un globo de papel.
Esto debía de haberlo planeado antes, porque ya había comprado en la papelería del señor Witton, en el pueblo, cuatro hojas grandes de papel de seda y un bote de cola. Y ahora, utilizando solamente el papel, la cola, unas tijeras y un trozo de alambre fino, me hizo un enorme y magnífico globo en menos de quince minutos. En la abertura que había en la base, ató una bola de algodón, y ya estábamos listos para salir.
Estaba oscureciendo cuando sacamos el globo al prado que había detrás del carromato. Llevábamos un frasco de alcohol metílico y unas cerillas. Yo sostuve el globo en vertical mientras mi padre se agachaba y, con mucho cuidado, echaba un poco de alcohol en la bola de algodón.
–Allá va –dijo, acercando una cerilla al algodón–. ¡Mantén los bordes lo más separados que puedas, Danny!
Una alta llama amarilla saltó del algodón y entró dentro del globo.
–¡Se va a prender! –grité.
–No se prenderá. ¡Mira!
Entre los dos mantuvimos los bordes del globo lo más separados que pudimos, para apartarlos de la llama en las primeras etapas del proceso. Pero pronto el aire caliente llenó el globo y pasó el peligro.
–¡Está casi listo! –afirmó mi padre–. ¿Notas cómo flota?
–¡Sí! –dije–. ¡Sí! ¿Lo soltamos?
–¡Todavía no!... ¡Espera un poco más!... ¡Espera hasta que tire hacia arriba!
–¡Ya tira! –grité.
–¡Vale! –gritó él–. ¡Suéltalo!
Lento, majestuoso, en absoluto silencio, nuestro maravilloso globo comenzó a elevarse en el cielo nocturno.
–¡Vuela! –exclamó, aplaudiendo y dando saltos–. ¡Vuela! ¡Vuela!
Mi padre estaba casi tan emocionado como yo.
–Es precioso –dijo–. Éste es realmente precioso. Nunca se sabe cómo van a salir hasta que los echas a volar. Cada uno es diferente.
Subía y subía, elevándose muy rápidamente ahora en el fresco aire nocturno. Era como una mágica bola de fuego en el cielo.
–¿Lo verán otras personas? –pregunté.
–Seguro que sí, Danny. Ya está lo bastante alto como para que se vea a varios kilómetros a la redonda.
–¿Qué pensarán que es, papá?
–Un platillo volante. Probablemente llamarán a la policía.
Una ligera brisa se estaba llevando el globo en dirección al pueblo.
–Vamos a seguirlo –dijo mi padre–. Y con un poco de suerte, lo encontraremos cuando caiga.
Corrimos hacia la carretera. Corrimos por la carretera. Continuamos corriendo.
–¡Está bajando! –gritó mi padre–. ¡La llama casi se ha apagado!
Lo perdimos de vista cuando la llama se apagó, pero supusimos más o menos en qué campo iba a aterrizar, y saltamos la puerta de una cerca y corrimos hacia allí. Durante media hora buscamos por el campo en la oscuridad, pero no pudimos encontrarlo.
A la mañana siguiente, volví a buscar el globo yo solo. Recorrí cuatro prados antes de encontrarlo. Estaba en un rincón de un prado lleno de vacas blancas y negras. Las vacas estaban alrededor del globo, mirándolo con sus enormes ojos húmedos. Pero no lo habían dañado en absoluto. Me lo llevé a casa y lo colgué al lado de la cometa, en una pared del taller, para otro día.
–Puedes volar la cometa tú solo siempre que quieras –me dijo mi padre–. Pero no debes volar nunca el globo, a menos que yo esté contigo. Es extremadamente peligroso.
–De acuerdo.
–Prométeme que nunca intentarás lanzarlo tú solo, Danny.
–Te lo prometo.

Luego fue lo de la cabaña que construimos en lo alto del gran roble que había al final de nuestro prado.
Y el arco y las flechas; el arco hecho con una rama de fresno de un metro de largo y las flechas adornadas con plumas de cola de perdiz y de faisán.
Y zancos que me hacían medir tres metros.
Y un bumerán que volvía y caía a mis pies siempre que lo lanzaba.
Y en mi último cumpleaños me regaló algo que era lo más divertido, quizá, de todo. Durante dos días antes de mi cumpleaños mi padre me prohibió entrar en el taller porque estaba trabajando allí en algo que era un secreto. Y el día de mi cumpleaños, por la mañana, apareció una máquina asombrosa, hecha con cuatro ruedas de bicicleta y varias cajas grandes de jabón. Pero aquello no era una cosa corriente. Tenía un pedal de freno, un volante, un cómodo asiento y un fuerte parachoques que aguantaría bien un golpe. Le llamé Jabonero y, casi todos los días, me lo llevaba a la cima de la colina, detrás de la gasolinera, y bajaba en él a una velocidad increíble, saltando sobre los baches como un caballo salvaje.
Así que, como verás, tener ocho años y vivir con mi padre era la mar de divertido. Pero yo estaba deseando tener nueve años. Pensaba que tener nueve sería aún más divertido que tener ocho.
Tal y como salieron las cosas, resultó que yo no estaba enteramente acertado en esto.
Mi noveno año, en verdad, fue más emocionante que ningún otro. Pero no todo lo que sucedió fue exactamente divertido.
